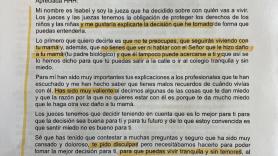El simulacro de lo normal
Sobre tal discurso, Podemos se presenta a la sociedad como el instrumento de ésta para que la gente normal esté en las instituciones políticas, con la promesa de desandar ese camino que distancia a representantes y representados. Qué sea esto de la gente normal, en una sociedad compleja y heterogénea como la española, genera algunas dudas.

Foto: EFE
Se esté a favor o en contra, se simpatice con ellos o se les tema, que también los hay, hay que reconocer que Podemos ha convulsionado nuestro sistema político. En especial, la representación que nos hacemos -y valga aquí la redundancia como efecto retórico- de nuestros representantes políticos. El quincemayismo se encargó de denunciar la distancia entre ciudadanos y votantes, por un lado, y lo que desde hacía tiempo las encuestas y los expertos denominaban clase política, en el otro lado. Las movilizaciones de mayo de 2011 decían: "No nos representan". La condensación política de quienes ocuparon física y simbólicamente calles y plazas se apropió de manera estratégica de una denominación que ya estaba en la boca del vecindario indignado, para lanzarla contra quienes ostentaban el poder: la casta. Se fraguó así el recorrido semántico del desapego con nuestro sistema político, haciendo sucesivamente de los profesionales que lo ocupan representantes-clase política-casta.
Sobre tal discurso, Podemos se presenta a la sociedad como el instrumento de ésta para que la gente normal esté en las instituciones políticas, con la promesa de desandar ese camino que distancia a representantes y representados. Qué sea esto de la gente normal, en una sociedad compleja y heterogénea como la española, genera algunas dudas. Parece la versión avanzada y postmoderna de conceptos que, señalando también la distancia denunciada, tenían que ver con la más homogénea sociedad del modelo fordista de producción y de consumo de los años cincuenta-sesenta-setenta, como los de "hombre medio" o "mayoría silenciosa".
Como parece asumir la organización de Iglesias, esa normalidad enarbolada se teje hoy con diversidad y pluralidad. Para empezar, hablar hoy de "hombre medio" no sólo suena a viejo sino que es políticamente incorrecto en un contexto en que te aconsejan, por razones también sustantivas, escribir los sustantivos relativos a personas desmasculinizados y acabados en @.
Situada en el centro de su discurso político, hay un titánico esfuerzo por ganar la representación de la normalidad: diputadas que llevan a sus muy menores hijos -por cierto, no elegidos éstos por la soberanía nacional- a sus escaños en la solemne ceremonia de constitución del Parlamento; diputados amigos que sellan su encuentro con un entrañable beso, como si no se hubieran visto durante siglos; abrigos y chaquetas retorcidos en el respaldo de sus sillones congresuales, que hacen del hemiciclo del poder legislativo un patio de colegio. Lo importante es que se vea esa normalidad, que no deja de ser una específica y producida normalidad.
Por otro lado, hay que reconocer que la lucha por la representación de la normalidad no es exclusiva de la formación política señalada. Si hace falta, se va al programa de Bertín Osborne -alguien que todos sabemos que es "muy normal"- para presentarse como normal a la sociedad. Es más, si soplan vientos de campaña electoral, se va hasta El Hormiguero para ejercer de normal. Antes, la televisión era una máquina que hacía famosos y envidiables a esos supuestos anodinos "hombres medios". Era una máquina que ofrecía la oportunidad de quince minutos de fama, siguiendo el diagnóstico de Warhol o sus seguidores. Ahora, es una máquina de normalidad, con programas que son dispositivos para producir imagen de normalidad para los personajes públicos. Ante se iba a la televisión para hacerse conocer. Ahora, para hacerse normal.
La encarnizada y televisiva lucha por la normalidad muestra a ésta como lo que es: un simulacro. La normalidad se convierte en hipernormalidad: la representación política de la normalidad va más allá de lo que puede observarse en los entornos cotidianos; como el hiperrealismo se ensaña con la realidad que no quiere o puede verse.
Ya no se trata de ser ejemplar, meritorio o virtuoso. Incluso mostrarse como tal puede ser condenado con etiquetas como pretenciosidad, inmodestia, presuntuosidad o esnobismo. Como dice el equipo de Mike Savage en su reciente Social Class in the 21st Century: lo snobbery es altamente rechazado y evitado. Sólo se puede ser sobresaliente en normalidad. Hay que ser muy normal, muy humilde. Hay que ser soberbiamente normal y humilde: hipernormal.
Esa impostura de la normalidad forma parte de ésta, de nuestras presentaciones en la vida cotidiana, como decía el sociólogo norteamericano Goffman, últimamente tan reivindicado por una academia que le dejó fuera cuando vivía. La normalidad es un continuo ajuste a los escenarios, a los encuentros del día a día. Es nuestra forma de ser sociales, sin que, por ello, haya que cargarla de tintes morales. Cuando tal esfuerzo se pone delante de las cámaras -de televisión o, por extensión, de cualquier otro aparato mediador de la comunicación- expulsa, por definición, a los enfocados del espacio privado, y tiende a convertirse en simulacro, en hipernormalidad.
Hay que reconocer también que han sido los procesos judiciales y sus habituales filtraciones -y esto sí que es un escándalo en sí mismo, si es que nos podemos o debemos escandalizar por algo- los que nos dan continuas muestras de hipernormalidad de los políticos a través de los medios de comunicación. Hay grabaciones telefónicas entre políticos y entre políticos y empresarios que son pulsiones de hipernormalidad. Insertas en investigaciones judiciales por delitos de corrupción son insuperables ejercicios de hipernormalidad. Políticos (Rus) contando dinero; otras, ofreciendo lances lingüísticos entre cómplices (Ortíz-Ripoll) de corruptelas por erigirse con mayor volumen de testosterona. Comunicaciones intervenidas en las que sería difícil decir que esos tipos no son normales. Son anormalmente normales, cuando se les suponía personas modélicas.
Es como si se hubiera invertido la lógica de la imitación: no son los normales los que han de superarse siguiendo modelos sociales sancionados positivamente. Al contrario, son los inicialmente elegidos por talentos particulares o los institucionalmente ubicados en posiciones sobresalientes, de poder, los que han de imitar a los normales. Y vistas y, sobre todo, escuchadas algunas conversaciones registradas por la policía y bajo investigación judicial, se han pasado de frenada en esta reversión del proceso de imitación.
Parece que la actual monarquía española tampoco ha podido sustraerse a la pulsión de la hipernormalidad. Los mensajes que han recorrido estos días las aplicaciones de mensajería de todos los teléfonos móviles del mundo, son una evidente impostura de normalidad, con los matices reales que llevan a decir merde, en lugar de mierda, o "compi yogui", para ofrecer cariño al compañero de yoga. Más allá de que la conversación electrónica incluye -además de a los propios reyes- a alguien (López Madrid) sospechoso de conductas poco decorosas, se hace gala de una normalidad, aunque sea de una normalidad especial. Un poco cursi. Pero todas las normalidades son especiales en una sociedad plural. No hay una normalidad sino una retórica de la normalidad, que pone a unos cargos políticos en la normalidad rufianesca; a otros, en la cursilería; y a otros en el de los hubs, talleres, asambleas o cooperativas ciudadanas. Todos somos normales y anormales; pero unos son más normales que otros. Y otros fuerzan la normalidad más que otros. La realeza, así, es hiperreal. Los otros son hipernormales.