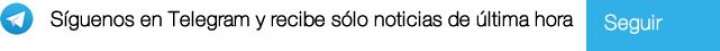El día que gané a mi marido no sabía que también perdería a mi madre
La mañana de la boda, engalanada en mi vestido de novia, no tuvo nada que envidiar a un circo de feria. Estaba tan preocupada intentando mantener la calma y disfrutar del momento que, en vez de eso, pasé a ser la persona más despistada del planeta. Me lo había propuesto hacía tiempo: esta boda iba a ser perfecta. ¿Por qué si no me habría pasado los últimos siete meses planeando sin descanso la boda y obsesionándome con los detalles más aburridos? Pese a todo, era incapaz de recordar mi propio nombre. Y entonces alguien llamó a la puerta. Por fin llegaba mi dama de honor a poner algo de orden en esta locura. Me empezó a maquillar y llegaron mi madre y mi suegra. Llegó a mi mano un cóctel mimosa para relajarme. Perfecto.


Para mi madre, sin embargo, era imprescindible que todo el mundo supiera que debía encontrar café porque lo que le habíamos ofrecido estaba muy malo. En fin. Mi relación con mi madre había mejorado mucho. Nos conocían por nuestras discusiones. Ahora me doy cuenta de que discutíamos tanto por lo mucho que nos parecíamos. Ambas deseábamos alcanzar esa amistad que sabíamos que estaba a nuestro alcance.
Una vez saciada su adicción al café, el vestido de novia volvió a cobrar vida. Nos reímos y seguimos charlando. Era perfecto. Como imagino que habría hecho la Cenicienta, yo tampoco quería saber qué hora era o cuánto quedaba hasta que acabara este momento.
Llegó mi carruaje de calabaza y me ayudaron a meter el vestido en el coche. Las mariposas, que me habían hecho el favor de quedarse encerradas en mi estómago, ahora me consumían desde los pies (calzados con tacones de 13 centímetros) hasta la cabeza. ¡Sagrado matrimonio, allá vamos! Apenas quedaban unas horas para decir adiós a mi vida tal y como la conocía. Todos nuestros seres queridos iban a estar ahí para presenciar un nuevo comienzo. No cabía en mí misma de felicidad, pero aun así, algo me dolía en mi interior. Echaba de menos a mi padre. Mi madre iría conmigo hasta el altar, una responsabilidad por la que se sentía tan feliz como descorazonada: también echaba de menos a mi padre.
Y entonces, llegó la hora.
De repente, estaba cogida del brazo de mi madre esperando el momento. "¡Espera! ¿¡Qué está pasando!?". Pensaba que aún tenían que ocurrir varias cosas antes de este momento, pero no. Como en todas las bodas (o en la vida), las cosas suceden demasiado deprisa.


Tenía planeado decirle a mi madre cuánto la quería, pero ya era tarde. Tragué el nudo que tenía en la garganta y, en lugar de decirle eso, solo me salió: "Mamá, no puedo mirarte porque si lo hago, sé que me echaré a llorar".
El camino hasta el altar se me hizo corto mirando la cara de mi atractivo futuro marido, pero también dio tiempo para que toda una sarta de recuerdos de mi infancia me emocionaran. La música inauguró la noche más mágica de nuestras vidas. Hacía un poco de fresco, pero la gente sudaba de tanto bailar. Todos bailaban con todos. Mi marido hizo girar a mi madre unas cuantas veces. Disfrutamos tanto como fue posible. Todo era perfecto.
Resulta que tanta magia de golpe pasa factura, porque al día siguiente teníamos el cuerpo mucho más pesado y perezoso, pero al menos ya estábamos casados. Toda pereza desapareció cuando empezamos a hacer cosas por primera vez como un matrimonio. Lo que no sabía es que también estaba viviendo las últimas veces con mi madre. El carruaje de calabaza se transformó en una calabaza normal y corriente, los caballos volvieron a transformarse en ratones y la magia volvió a difuminarse en la realidad.
La mañana de nuestro cuarto mes de casados recibimos una fatal llamada de teléfono: "Steph, mamá está muy mal. Tienes que venir a casa". Solo con esas palabras ya me di cuenta de que mi vida no volvería a ser igual que antes. Veinte años atrás había sido mi madre la que hizo esa llamada en esos mismos términos sobre mi padre. "Otra vez no. Es tan joven...", pensé.
Los siguientes treinta días para mí fueron como un año y como una milésima de segundo. El color blanco aséptico del hospital sustituyó al blanco marfil de mi boda. Los recuerdos felices de nuestra luna de miel, aunque solo habían pasado cuatro meses, empezaron a parecer fotografías en blanco y negro. Y esa idea de perfección se cayó hasta el fondo de un abismo.
"¡Espera! ¿¡Qué está pasando!?". Aún teníamos tanto de lo que hablar... Me aferré a cada momento que pasé a su lado en la cama del hospital con más firmeza que nunca antes en mi vida. Ella ya no estaba consciente, así que yo hablaba por las dos. Le sujeté la mano y le di las gracias por haberme acompañado hasta el altar el día de mi boda. Le di las gracias por todo. Le pedí perdón. Me reí. Lloré. Chillé. Y así llegó el final.
Un mes después, mi madre nos dejó debido a unas complicaciones derivadas de una tiroidectomía. Nada tenía sentido. Mi estómago, hace poco lleno de mariposas, estaba ahora consumido por el duelo. Mi vida, rebosante de felicidad hasta entonces, parecía en ese momento destrozada en mil pedazos irreconciliables. Mi corazón, antes entero, estaba hecho añicos. Hacía nada, mi madre estaba girando con mi marido en la pista de baile como había hecho tantas veces en su vida. Aún le quedaba mucha vida por delante. Pero no.
Todas las mujeres casadas con las que había hablado antes de mi boda recalcaban la importancia de tomar algo de distancia para disfrutar el momento. Me advirtieron que se iba a acabar en lo que dura un parpadeo, así que tenía que esforzarme al máximo por vivir el momento y no preocuparme por tonterías, que las palabras más sinceras nunca se dicen con la boca. Después de todo, ninguno de los detalles que antes me parecían tan importantes importaban de verdad. Lo que le dijera o dejara de decirle a mi madre antes de andar hasta el altar daba igual.
Durante toda la planificación, lo que no tuvimos en cuenta es cuánto amor abarrotaría la estancia y que ese amor sería más reluciente que cualquier decoración o iluminación cara. Que cuando acabara la fiesta y el último invitado se hubiera marchado, el amor es lo único que nos quedaría.
No podía mirar a mi madre cuando caminábamos hasta el altar por miedo a llorar. Cuando vi la grabación de mi boda, me di cuenta de que ella también se estaba esforzando por no llorar. La expresión de su rostro en ese momento siempre evocará los recuerdos de mi infancia y será un fiel reflejo de nuestras vidas, juntas y por separado.

Mientras trato de superar el proceso de duelo y lloro todo lo que he perdido (y lo que ha perdido ella), trato de no reprocharme las cosas que le dije o no le dije el día de mi boda. Intento no perderme en mi dolor por lo que casi llegamos a conseguir: estábamos ya tan cerca de la relación madre-hija que llevábamos tiempo deseando... y ya nunca será posible.
Trato de no culpar al tiempo por no haberle permitido disfrutar de la experiencia de ser abuela. Tras una cortina de lágrimas y oscuridad, por fin voy a intentar salir a la luz. Voy a sentirme afortunada por lo que tengo: mi nuevo marido y una nueva vida. Intento recordar que, así como mi historia de amor estaba comenzando cuando la vida de mi madre se apagaba, la historia de amor de mis padres continúa ahora que están reunidos en el cielo. Y ese pensamiento reconforta mi dolor. Eso intento. Durante el resto de mis días, no voy a perder de vista lo que teníamos, lo que compartimos, y la vida que me regaló y su amor, que, pese a todas sus imperfecciones, era perfecto.

Fotos: Allyson Magda Photography
Puedes seguir a Stephanie Molina Ceccarelli en Twitter.
Este post fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.