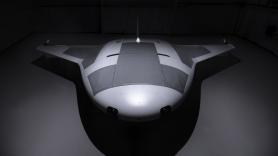Jugando con negras
Eso que llamamos naturaleza no es una película de Walt Disney. Tampoco un templo de armonía universal y buen rollo. Es una balanza en cuyos platos no hay más que supervivencia o extinción.

Un amigo burrero y criador (Kasparova, Polgar, Fisher… fueron los nombres de algunos de sus pencos) me inició en los avatares del ajedrez. Abandoné el tablero en cuanto supe que con los caballos no se hacía tute.
Sabido es que el primer movimiento corresponde a las piezas blancas; ellas deciden si la batalla comienza en el flanco del rey o en el de la dama, si son los peones o los caballos los primeros en plantar cara. A las piezas negras no les queda más opción que responder a los movimientos, siempre a la defensiva, hasta que un exceso de audacia, un error o una debilidad estructural les permita tomar la iniciativa que han sufrido durante todo el juego.
Durante siglos hemos creído que éramos los únicos contendientes en la partida; que nosotros movíamos todas las piezas en el orden que nos diera la gana y sin oposición. Si el capricho del rey decidía talar el bosque para alzar otro palacio o construir una flota presta a hundirse, no había problema; no faltaban arboledas que derribar hasta más allá de donde alcanzaba la vista.
Si el sátrapa de turno opinaba que una laguna estorbaba el ocio de los potentados, se desecaba y punto. ¿Cuál era el problema? ¿El agua? ¿Acaso no llueve todos los años?
Las autopistas molan; los parques temáticos molan; los cruceros molan; los cultivos de soja para engordar las hamburguesas molan… nosotros, ustedes y yo, molamos un montón. Que nos sirvan otra copa, y con cubitos de hielo del Polo Norte, que hacen un ruido muy gracioso al derretirse.
También molan los teléfonos móviles a razón de tres por año, con esos gramitos de coltán tan pizpiretos que lleva cada uno.
O las baterías de litio que duran, y duran y duran… incluso después de haberse agotado.
Pero un tablero de ajedrez tiene sesenta y cuatro casillas. Ni una más, ni una menos. Y, por más que lo neguemos, ya hemos expoliado la última.
Supongo que conocen la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Por si alguno de ustedes anda despistado, resumiré que el inventor del ajedrez pidió, a cambio del juego que había creado, una recompensa consistente en los granos de trigo que se reunieran poniendo un grano en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera… hasta llegar a la última.
El número total de granos precisos para satisfacer el pago era de:
18.446.744.073.709.551.615 granos
(la cifra me la facilita Amadeo Artacho en la página web MatenáticasCercanas.com)
No hay en todo el planeta tierra suficiente para plantar las mieses necesarias.
Tampoco para soportar ya nuestros desmanes.
Sin darnos cuenta, porque no hemos querido, hemos empezado una nueva partida, en la que jugamos con las piezas negras y en la que nos caen por todas partes los ataques propiciados por nuestra inconsciencia.
El coronavirus que nos ahoga apretando la tráquea y la economía no es más que uno de los peones que la naturaleza ha adelantado contra nuestra temblorosa defensa. El deshielo de los polos, la sequía interminable, el avance del desierto, los huracanes fuera de temporada… alfiles que golpean sin culpa a lo largo de sus diagonales.
Yo, que tanto amo los caballos, temo el próximo movimiento de los que nuestro oponente, que en otro tiempo fue nuestro hogar, esconde en segunda línea.
Ahora, en Sevilla, unos mosquitos han convertido el Guadalquivir en el Nilo, y han traído la fiebre desde Egipto a la sombra de La Maestranza (los sevillanos, previsores, ya habían nombrado faraón a Curro Romero hace años).
Mientras, una garrapata inocula la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo a un paseante dominguero de Salamanca y lo mata.
Mucha mala leche para una fiebre tan cosmopolita.
Hemos encogido el planeta hasta eliminar la idea de lejanía. Demasiados vuelos fáciles a cualquier rincón; demasiados envíos rápidos del más nimio capricho. Personas y paquetes pueden asistir a dos crepúsculos en la misma jornada sin que nadie se sorprenda.
Al mismo tiempo, hemos ido acercándonos, y cercando, a los lugares que no nos corresponden. Las cuevas en que duermen los murciélagos, o los bosques en los que las bestias hozan o cazan, deberían estar fuera de nuestro alcance, sometidos a sus propias reglas. Pero las ciudades necesitan nuevos barrios, más polígonos industriales, más campos de golf, urbanizaciones al lado de los arroyos y parajes asfaltados en los que justificar el fin de semana.
Por ahora inocuos, los jabalíes pasean por las calles de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes desde hace algunos años. El crecimiento urbanístico ha aislado las manchas boscosas en que viven, demasiado pequeñas y pobres para alimentarlos, por lo que estos, con la llegada de la noche, cruzan la carretera y cenan a la carta en papeleras y cubos de basura (“con la profusión del fast food, ahora la basura es una mierda”, eructaba un clochard escupiendo al cubo), aprovechando parterres y jardines para estercolar y desparasitarse frotándose contra bancos y columpios.
Nada les digo de tanta imagen de bestias diversas adueñándose de las calles mientras el confinamiento nos mantuvo atrincherados frente a la tele.
Salvo a los cazadores, que se buscan instintivamente la canana entre los pliegues del pijama, a nadie parece preocupar el paseo de los jabalíes, el vermut de las gaviotas o las tardes de compras que se marcan ciervos y tejones aprovechando las rebajas de humanos.
Nadie, parece ser, piensa que los animales salvajes llevan con ellos parásitos de toda índole, virus que no conocemos, pulgas y piojos que saltan de una piel a otra como un torero cobarde al calejón.
Ni nadie, parece ser, piensa que la naturaleza es, ante todo, cruel. Tan cruel como inocente.
Las ardillas no juegan para pasar el rato; los osos no sestean con un panal de miel al lado; los cuervos, que de pequeños son blancos como si los alimentara el rocío no discuten de metafísica… sino que compiten por la comida, por el territorio, por la posibilidad de aparearse.
Eso que llamamos naturaleza no es una película de Walt Disney.
Tampoco un templo de armonía universal y buen rollo.
Es una balanza en cuyos platos no hay más que supervivencia o extinción.
Leo en National Geographic (y estaremos de acuerdo en que es una fuente fiable) que en Uganda se han registrado cincuenta ataques de chimpancés a niños durante los últimos veinte años. Ataques mortales, quiero decir. En un caso, al menos, los monos se llevaron a un bebé, seguramente para devorarlo, no para criarlo como a un semejante y mandarlo, de mayor, a Hollywood con taparrabos.
En el origen de tal comportamiento está la deforestación que ha sufrido la región del país en que han tenido lugar los sucesos. La necesidad llevó a muchas familias a ampliar los campos de cultivo, a colonizar zonas selváticas. Los chimpancés, privados de espacio y sustento, incluyeron en su dieta las mazorcas de maíz que los agricultores cuidaban; estos quisieron protegerlas y…
La lógica de la pelea dicta que hay más posibilidades de éxito si se ataca a los miembros más débiles del clan rival. Puede que un chimpancé se lo piense ante un bigardo de metro ochenta armado con un machete, pero, ante un niño al que dobla en tamaño y quintuplica en fuerza, al que ha sorprendido jugando lejos de su casa, nada ha de temer.
El proceder de los chimpancés es preciso, brutal, indiferente, como lo son el del león y el del cocodrilo.
Son, a ver si nos queda claro, inhumanos.
(Borges intuía que los chimpancés saben hablar, pero no lo demuestran para que los hombres no los hagan trabajar)
Nuestra obcecación en arrebatar espacio (atalayando, duele la camisa de fuerza del paisaje, prisionero por los férreos tirantes de las autopistas), en quemar combustible, en agostar bosques o esquilmar caladeros por capricho es humana, demasiado humana.
Nada sé de ajedrez, salvo que no se cantan las cuarenta, pero Antonio, el burrero que sabe jugar, me comenta que enrocarse es aceptar de antemano la mitad de la derrota. Frente al empecinamiento, solo cabe, en cualquier partida, la observación y la valentía.
Pero, al parecer, nos hemos empeñado en responder a cada movimiento con un nuevo sacrificio de peón, sin pensar que los peones pueden desaparecer un día cada vez más cercano.
O que los peones pueden hartarse y alzarse contra los reyes (los del tablero, digo) que tan alegremente los envían al muere.