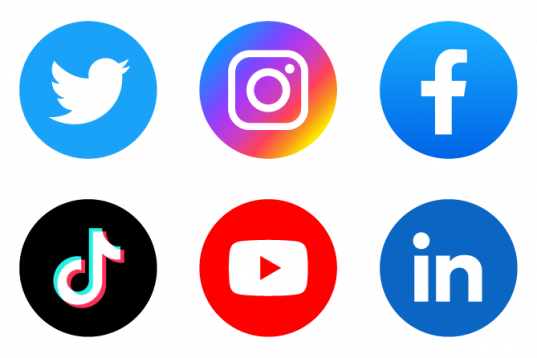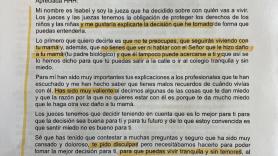La histeria del conservadurismo: efectos secundarios en la democracia
Los integrantes de PP no deberían olvidar cómo se diferencia el conservadurismo de otras formas seductoras de interpretar la realidad.

Regla de oro de un candidato para ganar en popularidad: no está permitido dejar de hablar, aunque la palabra dicha sea un sinsentido. Esta prohibición, en el terreno de la comunicacion política actual, ha transformado el silencio inteligente y la mesura del discurso no solo en señales sospechosas de ocultar la verdad o en rasgos equivalentes a debilidad y vergüenza, sino en las representaciones simbólicas, por lo inaceptables, de lo que supondría una descapitalización para la competitividad de los partidos en las campañas electorales.
Como era de esperar a propósito del caso de las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, el deber de “no dejes de hablar” no ha sido fundamentado en practicar el diálogo de ideas ni tampoco en encarnarse uno mismo en un tábano instruido para despertar a los perezosos de su ignorancia, sino que ha quedado encumbrado en el acto de la vociferación histérica de emociones y agresividad.
De modo que tanto la precipitación como la incorrección han dejado de restar puntos ante el veredicto de una opinión pública tan sentimentaloide como amoral. Ahora, aquellas formas, antaño detestadas, son simples variables dentro de una táctica de venta socialmente aceptada para que cada cual sea escuchado y que gane presencia dentro de la distraída y colérica mirada de los electores; que algo tendrán que “comprar” de lo poco o lo mucho que el frío espectáculo les ofrece.
Esta aceleración sin escrúpulos forma los síntomas histéricos de la comunicación política, es decir, una en la que “no dejar de decir” se convierte en verbo y en la que cualquiera sin logos puede juzgar cualquier fenómeno, aun sin saber de nada ni albergar interés por considerar que es una virtud placentera el abstenerse de insultar y estereotipar las creencias que uno desconoce o de imponer a los demás prejuicios acientíficos.
Esta histeria guarda una relación especial con la paradoja de lo que significa hoy en día tener una mentalidad conservadora en una sociedad cuya economía mundializada funciona con otra regla de oro bien diferente: la de procurar la rotura sistemática de las tradiciones que supongan una barrera al crecimiento ilimitado, al mismo tiempo que entrelazar la apariencia de racionalidad a lo completamente irracional. Esto último lo hace incluso mejor que Yahvé.
La amnesia es la característica principal del paciente histérico. Lo que le sucede a un histérico es que sufre de un estrangulamiento del afecto debido a una vivencia potencialmente traumática, la cual puede ser suprimida de la memoria para apaciguar la perturbación que le genera, o bien puede ser la semilla para construir un recuerdo alternativo, que nunca existió, con el que justifica un modo de actuar particular, generalmente afectado de una excitación amplificada. El histérico adopta como objetivo para sí que su excitación nunca decaiga. En otras palabras, busca estrategias para seguir estimulándola.
Es vital que los integrantes de Partido Popular, como herederos de la tradición conservadora, destituyan su amnesia y giren su mirada hacia sí mismos en un ejercicio de revisión de aquello que es lo sustancial del conservadurismo, para que no olviden cómo se diferencia este de otras formas seductoras de interpretar la realidad y expresar radicalmente las emociones políticas. De lo contrario, quedarán atrapados por un flujo de excitación que distorsiona la naturaleza de su legado y lo precipita en otra forma de neurosis exuberante que amenaza la calidad de la convivencia democrática.
En su genealogía, la mentalidad conservadora ancla su eje central en fortalecer la autoridad moral, regularmente de inspiración religiosa, y en mantener una confianza de hierro en el funcionamiento de las estructuras económicas y las instituciones del Estado (este no siempre de filiación democrática). En su deseo de conservarlo todo, aspiran a consagrarlo todo. Practican la obediencia, enseñan la disciplina, y se acostumbran a retrasar la gratificación. Están más cómodos elaborando leyes y derechos para una sociedad cerrada que para el conjunto de la humanidad. Por tradición, se esfuerzan en que las normas y costumbres que han ido pasando de generación en generación persistan en las mejores condiciones posibles con una lealtad hacia ellas a prueba de terremotos.
Los enemigos acérrimos del lenguaje político para el conservadurismo siempre fueron la innovación y lo abstracto —asimilado esto último como aquel razonamiento lógico capaz de volver obsoletas las certidumbres—. Con desacierto, el conservadurismo demostró una recurrente simpatía por los credos nacionalistas y con el paso del tiempo fue perdiéndole el respeto a las utopías que prescribían un mercado desregulado sin restricciones ni intervencionismos, pero, eso sí, negando sin fisuras la mercantilización del espíritu.
Su clientela era cristalina: apoyar la reproducción de las elites, prodigar una meritocracia para favorecer cierta movilidad social entre las clases trabajadoras y practicar el humanitarismo con las clases pobres y las minorías más desfavorecidas para que pudieran hacer frente a un destino trágico que históricamente consideraban inevitable. Esta sociología, que presumía arrogantemente de ser clara y distinta, es la que sufre de una histeria que ha ido agudizándose en los últimos cuarenta años.
La supresión fundamental que tiene lugar en la conciencia de este paciente colectivo es que las causas y los efectos de las crisis socioeconómicas son rápidamente sepultadas en su inconsciente para que permanezcan mudas y mórbidas. La excitación resultante para lograr este borrado y que la represión patógena tenga éxito es no emplear recursos en tratar de articular una cosmovisión sensata y convincente sobre qué son los seres humanos y qué es bueno para ellos como totalidad.
Así que, aunque caen en la cuenta de que rescatar ciertos valores —compasión, sacrificio, humildad, discreción, rectitud— sería beneficioso para una justicia social recíproca, enseguida los dejan castrados de cualquier posibilidad de implantación lógica y son condenados a existir solo en la retórica de la reacción para abortar cualquier atrevimiento de los suyos de solucionar las contradicciones de sus propias posturas —la más habitual es la de resistirse a aceptar ciertas leyes que la evolución de la sociedad va demandando—. Diríamos que se genera un vacío en su propósito existencial, abocándolo a un estado de alarma y desorientación en el que fabrica ciudades dentro de la ciudad, barrios dentro de cada barrio, fijándose compulsivamente en las similitudes de lo que hay de malo en lo que es diferente mientras desvaloriza lo bueno de lo que vive en la diversidad.
La esperanza de un conservadurismo capaz de dejar atrás esta histeria sería aquel que renegase de convertir al prójimo en un adversario desprovisto de su misma humanidad, oponiéndose con rigor y vehemencia a justificar la codicia, la usura, el racismo, el machismo, la supremacía, el miedo, la mentira y el engaño como medios necesarios e irreversibles para establecer la mejor sociedad posible: una ordenada y orgullosa de sus tradiciones.
El conservadurismo democrático puede sostener que la ciencia no explica todas las verdades sobre la condición humana, que cada individuo tiene una responsabilidad personal por sus actos independientemente del ambiente en el que nace, y que no todas las cosas pueden tener precio. Puede fundarse en que es necesario instaurar prohibiciones más allá de su justificación racional, o en que los hechos morales existen. Puede tener fe en que se puede construir un hogar duradero y conservarlo. Todo ello supone una visión de la naturaleza humana y de la sociedad completamente discutible, pero perfectamente razonable desde el momento en el que queda abierta a la crítica de la razón.
La angustia del conservadurismo por sintetizar una identidad renovada para derrocar del poder al progresismo y la socialdemocracia hace décadas que terminó por hacerles creer, equivocadamente, que la idea de tradición se había atrofiado hasta tornarse inservible. Lo que sucedió es que la dejó abandonada en un páramo hasta que los lobos la encontraron y se apoderaron de ella. El abismo brilla en la oscuridad y los viejos y los nuevos inquisidores, ultraliberales y neofascistas, la usan para repetir la pesadilla del trauma original. Escenificar el mismo abuso fratricida sería un error imperdonable.
Ningún demócrata debería autoengañarse pensando que la libertad se compra con pan y circo. “El hombre vive no solo de pan”, rezó Dostoievski. Aquel suplicio continúa irresuelto en la sociedad de la abundancia o si no ¿por qué sucede que hay quiénes aceptan poner el yugo o bien recibirlo tan solo a cambio de pan? Esto anda en juego en la histeria política de Madrid: rescatar el con-sentido de la palabra para disfrutar mutuamente de la convivencia o rendirse a su vaciamiento.