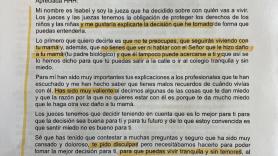Libres o siervos
Una ley de eutanasia digna no ha de tener en cuenta más que la voluntad firme del afectado y la evidencia de lo irreversible.

No niego que, en ocasiones, y como cualquier peatón, he considerado el salto al vacío una solución satisfactoria para un tiempo de infortunio que no muestra síntomas de cansancio.
Tampoco niego que, como cualquier peatón, me alegro de haberme arrepentido de tal idea en el primer momento. La vida, al igual que los diamantes, tiene demasiadas caras como para consentir en perdérselas, por más que algunas sean tan sucias que reflejen la luz con tonos marrones y desvaídos.
A lo largo de los (quién sabe si demasiados) años que he pasado callejeando sin seguir la dirección correcta y asomándome por todas las puertas entreabiertas que se me han puesto a tiro (la curiosidad es la única enfermedad para la que no consiento cura), me he encontrado con buenas y malas personas decididas a no soportar ni un día más la atroz mezcla de sufrimiento y desesperanza a los que determinadas enfermedades y la cerrazón de algunos fósiles (capaces de hablar a través del barro que los cubre) los condena.
Para muchos, el trámite parlamentario que abre el camino a una ley de eutanasia ha llegado tarde. No da igual, pero debemos conformarnos. El buen legislador ha de mirar al pasado para aprender y construir el futuro.
Los malos legisladores, los perezosos y cobardes, han dejado que los años transcurrieran sin levar el ancla de los prejuicios y los dogmas religiosos que aún nos sujetan a un muelle carcomido mientras la marea del tiempo nos zarandea.
Me resulta increíble que las religiones, a pesar de lo mucho que ha avanzado nuestro conocimiento del mundo, mantengan ese peso sobre nuestra vida civil. Semejante irregularidad nos devalúa como sociedad que se proclama inteligente.
El ciudadano (palabra a la que honra) Ángel Hernández, ayudó a su mujer, condenada a una agonía terrible e interminable, a morir cuando ella no pudo resistir más. Ambos esperaban una ley que le permitiera a ella descansar y a él librarse de una condena irracional que ni siquiera tendría en cuenta el insuperable dolor de la ausencia. Si María José, su esposa, aguantó durante demasiado tiempo, fue por ahorrar a su marido el castigo absurdo que un tribunal, tan obediente a lo escrito como insensible a lo vivo, le impondría como reo de un delito de asistencia al suicidio.
Acorde con la tendencia a hacer el ridículo (sin importarnos lo sublime o lo terrible del momento) que gastamos por aquí, el caso de Ángel Hernández lo lleva un juzgado de violencia sobre la mujer, ya que los hechos (un hombre mata a su mujer en el domicilio conyugal) coinciden con los supuestos de violencia machista. Eso opina la Audiencia Provincial de Madrid, desoyendo al titular del juzgado y a la fiscalía, quienes, al menos, se han parado a pensar antes de cacarear lo aprendido en la facultad de Derecho.
Ángel se puso ante la cámara de vídeo consciente de que así se inculpaba. No le importó; necesitaba gritar la injusticia, el inmenso dolor de despedir para siempre a María José y el alivio de verla, por fin, descansar después de treinta años.
Dueño el hombre de su vida, lo es también de su muerte, escribió Borges.
La auténtica libertad es la de cometer errores irreparables, la de tomar decisiones que van más allá de lo trascendental. Somos libres para arrostrar las consecuencias de nuestros actos. Ese (tal y como le espetó Sartre a Camus en horas oscuras) es nuestro privilegio y nuestra tragedia.
Y las pequeñas opciones entre las que elegimos a diario, no son más que un espejismo si nos prohíben los actos radicales en los que demostramos ser nuestros propios dueños.
No quiero comentar nada sobre el iluminado que ha acusado al Gobierno de querer ahorrarse gastos sanitarios, ni sobre el indocumentado que ha comparado la ley que se acerca con el holocausto que los nazis perpetraron. Si no fuese un tema tan perfectamente serio (gracias, don Antonio), mi carcajada se alargaría por meses.
Cuando se aprobó la ley del divorcio, un buen hombre, lloroso y confundido, llamó a la radio para increpar a los que le obligaban a romper su matrimonio, feliz y enamorado después de treinta años.
Costó convencerlo de que el divorcio era voluntario; que nadie, ni siquiera el legislador, podía entrometerse en su felicidad.
Del mismo modo, ahora nos quieren asustar inventando situaciones en que la voluntad del paciente será usurpada por facultativos dogmáticos o por parientes hartos de cuidar al débil. Y nada de eso ha de ocurrir; una ley de eutanasia digna no ha de tener en cuenta más que la voluntad firme del afectado y la evidencia de lo irreversible.
Y ha de respetar al que se aferra a una última esperanza, al que prefiere sentir la vida, aunque esta le corroa las tripas, o al que considera (ya por creencias, ya por convencimiento íntimo), que ha de soportar cuanto sufrimiento le venga.
Si no fuera sí, sería una ley tan nefasta como su ausencia.
Un buen amigo de la sierra toledana optó por ahogar su enfermedad en chinchón seco. Nunca sabremos si aquello fue agonía o resaca, pero no dejó de sonreír hasta que el hígado se hartó de la juerga continua.
Para él, y para otros muchos, rescato esta cita de Epícteto que, como tantas otras verdades, también me descubrió Borges:
“Recuerda lo esencial: la puerta está siempre abierta”
Esa puerta última a la que me tendré que asomar tarde o temprano, voluntaria o forzosamente, pero que no será más que otra de las muchas a las que me he asomado buscando toda la vida que guardan.