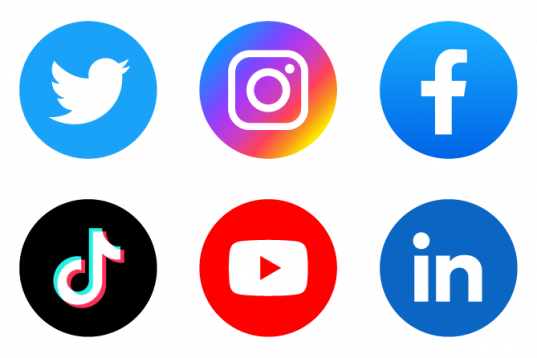El arte de hacer lo que me da la gana
No me da la gana tener un hombre en mi vida que no me entienda.

El motivo por el cual sigo soltera, intriga a buena parte de mi familia. Para ser franca, a mis amigos e incluso conocidos. De hecho, no solo se trata de una saludable curiosidad. Es una verdadera preocupación. Una, además, que produce conversaciones incómodas. Una que me acompaña a todas partes. En las fiestas familiares, en las que se suele indagar en mi estado civil con inquietud. En las que sostengo con posibles clientes :”¿y soltera por qué?”, me dijo uno hace poco, con cierta desconfianza.
Incluso con personas a quienes no conozco. Hace un par de días, un interlocutor anónimo me preguntó a través de un mensaje directo “¿por qué una bella dama como yo, no tenía pareja?”. Lo hizo en el tono condescendiente y paternalista que me suelen dedicar, ya sea por mi edad, mi trabajo bohemio o la múltiple cantidad de excusas por las cuales a una mujer se le menosprecia en lo intelectual.
Leí la pregunta, con el rostro encendido de ira. Ira pura, de esa que te sacude, que te deja a solas en un lugar de tu mente difícil de acceder de otra manera. Pensé en mantener mi actitud neutra sobre el tema. Bloquear, responder de forma seca, ser educada y formal. Pensé que soy una activista feminista visible. Que cada vez que me disgusto en redes sociales o que hago comentarios especialmente duros, los prejuicios se reflejan sobre lo que digo y se potencian. Que no tiene importancia que un desconocido intente indagar sobre mi vida privada, porque las redes sociales construyen la percepción que eso es permisible. Que eso es natural. Que solo debía… ¿qué? Me encontré con las manos sobre el teclado, la boca apretada. Las mejillas ardiendo, sí, de ira.
“Porque no me da la gana”, escribí. Miré la respuesta. La envié. Y sentí un alivio que creo llevaba un buen tiempo sin experimentar. Un alivio de gozo puro, de franqueza inusitada. “No tienes que ser grosera, mija”, me respondió de inmediato el comentarista sin nombre e incluso, sin fotografía. “No me da la gana” había escrito. ¿Dónde está la grosería en eso?, ¿por qué ofende?, ¿por qué irrita?, ¿por qué una mujer no puede hacer en específico eso: hacer valer su santa voluntad?
Me he enfrentado a esa idea durante buena parte de mi vida. Cuando rompí con el novio universitario — buen prospecto, según mi madre —v porque no podía comunicarme con él. Me refiero a que, a pesar de la atracción mutua, el buen sexo, los besos deliciosos, los viajes, las obras de teatro, las divertidas conversaciones a media noche, no podía entenderme. No lo hacía y cada vez, la sensación de explicar mi vida, detallar, justificar, se hacía más fuerte. De modo que rompí con él, a pesar del dolor que causó, la urgente angustia que me provocó la soledad, la ausencia. “Esa no es una razón para dejar a nadie”, me dijo mi tía, escandalizada. La miré desconcertada.
— ¿Qué razón sí lo es?
— Que te pegue, que te sea infiel. ¿Pero que no entienda algunas cosas de ti? Todos estaríamos solteros de hacer eso.
No quise mencionar el hecho que me parecía preocupante el pensamiento que mi opción a una mala relación afectiva, era una maltratadora, según esa versión de las cosas. Pero me sorprendió mucho más, el hecho que alguien considerara que el punto crítico que tu pareja no te entienda en decisiones y aspectos importantes, era una razón pequeña para el desamor.
¿Qué ocurre cuando la persona a tu lado te cuestiona a toda hora? ¿Qué ocurre cuando la persona con quien quieres compartir tu vida menosprecia tus creencias e ideales? ¿Qué pasa cuando una mujer se hace las preguntas que cree convenientes y necesarias, sólo para encontrar que las respuestas desagradan?
— No pasa nada. No se habla de eso — se sorprendió mi tía — ¿de verdad esperas que tu marido te entienda de esa forma?
Por supuesto, mi tía es una mujer de cincuenta y tantos, con más de 30 años de casada. Esas “pequeñeces” deben pasar a engrosar la larga lista de incomodidades que se sostienen en la vida doméstica. Pero el caso es que me asombró — y me dolió — esa simplificación del espacio en común, de todos los pequeños estratos que sostienen una relación.
— Quiero que el hombre a mi lado sea mi amigo.
— Búscate un amigo. Pero un marido es un marido. Una mujer no puede querer algo semejante.
— ¿Por qué no?
— Porque no puede.
Nos quedamos de pie, en su pequeña cocina impecable. Mi tía, una ejecutiva que pasa más tiempo en la oficina que en casa, me pareció más joven, frágil de lo que nunca me había parecido. El cabello corto e impecable. La piel tirante sobre los pómulos. Las arrugas alrededor de los ojos y la boca, muy marcadas. Siempre me habían dicho que me parecía a ella, más que a mi madre. Que entre ambas, el parecido físico era obvio y dulce.
Me pregunté ahora, si miraba mi futuro. Si al final, antes o después, llegaría a claudicar en ese ideal mío de amar y a la vez, ser cómplice de la persona que amo. ¿Hay algo mal en mí, me pregunté con un pesar abrumador? ¿Hay algo mal en mi vida? ¿Soy ilusa al creer una comunión personal y emocional semejante?
Espera… ¿qué? Recuerdo la sacudida de consciencia. ¿Que no puedo? ¿No puedo? Suspiré, aturdida. ¿No puedo? Recordé una de mis últimas conversaciones con mi ex, una de las más dolorosas. Habíamos hablado sobre mi decisión de no tener hijos y cómo podría nuestra relación sobrevivir a eso. Me miró, aturdido.
— No puedes decidir algo así.
— ¿Cómo que no?
— Todas las mujeres quieren tener hijos.
— Yo no quiero.
— Sí quieres, pero no lo sabes.
— ¿Cómo que no lo sé?
— Es una etapa, la de la rebeldía — me explicó — pero vas a querer.
Tenía casi 20 años cumplidos y supe muy claro, que todo había terminado. No importa que la relación se alargara tres meses más, que pasáramos un fin de semana hermoso en una especie de aventura romántica una semana después. Todo se había terminado ese día. En el preciso instante en que él me miró y me dejó claro que hay cosas que, según su autorizado criterio de hombre veinteañero, una mujer no puede hacer. Sentí el tirón del miedo, la sensación que algo en mi vida se rompía y flotaba libre. Y sentí también, la ira. La ira de ese “no puedes”. Como si el “quiero” estuviera invalidado y reducido por un deber moral mucho más amplio y extraño, difícil de entender.
No hablo de feminismo, no hablo de política. Hablo de historia. Hablo de la presión sobre mis hombros de ser mujer. Hablo de la sensación omnipresente que debo “hacer algo”, que debo avanzar hacia “algo”. Que debo entender mi vida según “algo”. Que debo asumir lo que soy “según algo”. ¿No es eso lo normal? ¿No es eso lo deseable? ¿no es eso lo que hago para vivir? ¿No es eso lo que necesito? No, no lo es.
— Porque no me da la gana — le respondí a mi tía.
— ¿Qué?
— Que no me da la gana tener un hombre en mi vida que no me entienda — dije — y eso implica la soltería, me quedaré sola.
— Te vas a quedar, claro — mi tía ahora también estaba enfurecida — ¿no ves que es imposible eso?
Imposible ¿qué? Pensé después. Lo he pensado muchas veces. ¿Qué es imposible? ¿Qué no puedo hacer? Me lo he preguntado tantas veces y en tantas formas a lo largo del tiempo, que se convirtió en un dolor. Una sensación angustiosa y caótica. Buscar el sentido de la normalidad. De lo que puedo hacer. Del clásico “me da la gana” que a las mujeres se nos ha negado durante buena parte de la historia.