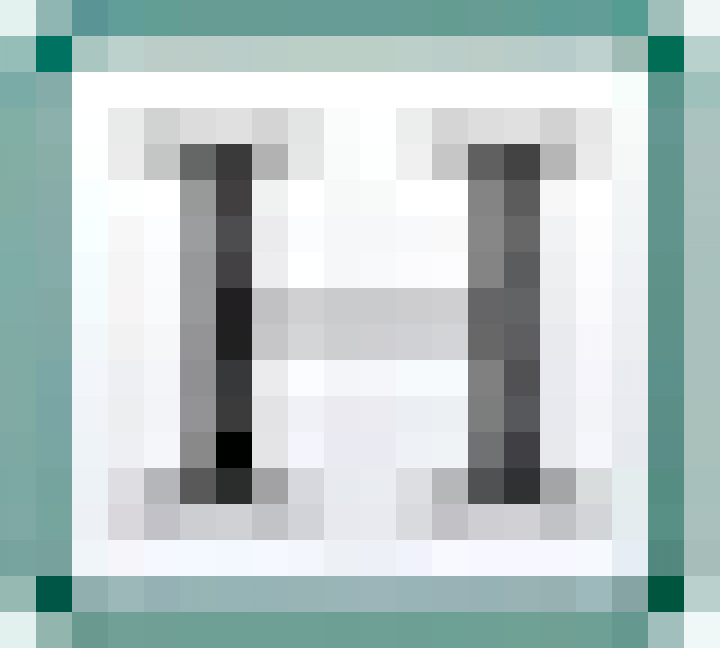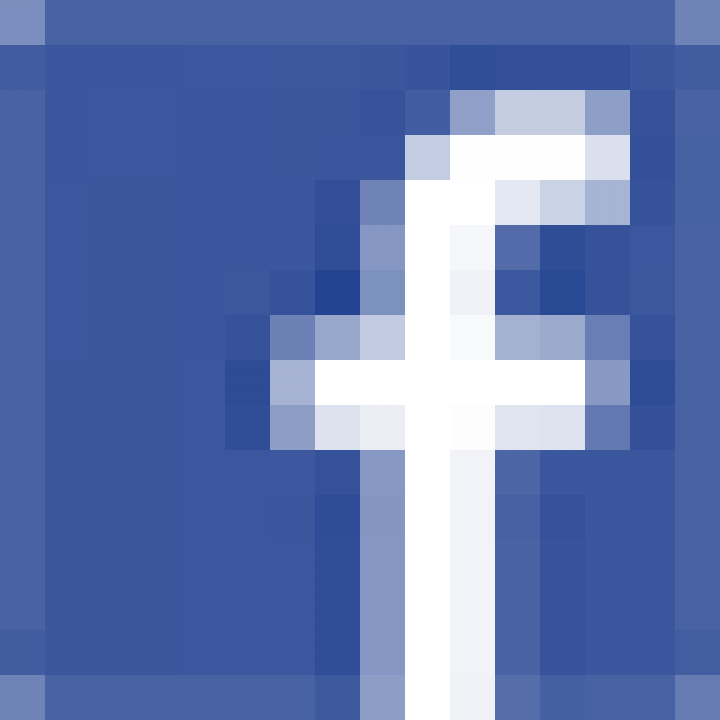El momento en el que me di cuenta de que tenía un problema con el alcohol
Nunca me emborrachaba, solo buscaba relajarme. Pero también me di cuenta de que tomarme una copa de vino, o tres, se había convertido en la respuesta habitual al estrés y a la tristeza. Y mi vida, al igual que la de la mayoría de personas que conozco, estaba repleta de esas dos cosas.

Estaba leyendo un libro que había escrito cuando me di cuenta: tenía que dejar de beber.
Pasó hace unos meses. Acababa de terminar de escribir una novela y estaba leyéndola una vez más, como hago siempre antes de publicar cualquier obra. Oír mis propias palabras sobre la adicción al alcohol, en boca de un personaje de ficción creado por mí, me reveló lo que no me habían revelado mis dolores de cabeza matutinos ni mis frecuentes viajes cargada de botellas vacías al contenedor de reciclaje.
Había una razón por la que había sabido meterme tan bien en la piel de una mujer con problemas con el alcohol: yo también tenía un problema.
Yo no soy la narradora de la historia, pero, como muchas personas que conozco -y las mujeres en particular- para ella el vino era la manera de lidiar con el estrés y la tristeza. Igual que yo, ella nunca se llamó a sí misma alcohólica porque nunca se emborrachaba. Simplemente bebía. Demasiado. Y, aunque hay gente que disfruta del vino cuando lo toma y que se siente bien cuando no lo toma, ella podía oír cómo la botella la llamaba al final del día. Y a mí también me llamaba.
A la narradora de mi novela la pillan conduciendo bajo los efectos del alcohol y acaba perdiendo la custodia de su hijo; algo que nunca me ha pasado a mí en todos los años que llevo criando a tres hijos como madre soltera. Pero es una historia con la que puedo empatizar.
El vino se convirtió en mi compañero, prácticamente en mi amante. Cuando se acabó el matrimonio con el padre de mis hijos, la copa de vino que me tomaba de vez en cuando se convirtió en un ritual diario. Esa copa se convirtió en dos copas, y a veces en tres. Reconozco que estaba pendiente del reloj, esperando a que llegaran las cinco de la tarde para no sentirme mal por abrir una botella tan pronto.
Nunca me emborrachaba, solo buscaba relajarme. Pero también me di cuenta de que tomarme una copa de vino, o tres, se había convertido en la respuesta habitual al estrés y a la tristeza. Y mi vida, al igual que la de la mayoría de personas que conozco, estaba repleta de esas dos cosas.
No estoy sola. Muchas de las mujeres de mi edad que conozco han adoptado la costumbre de beber como yo. Divorciadas, viudas o casadas que se enfrentan a las dificultades que suponen los hijos, el paso de los años, la preocupación por el envejecimiento de los padres o los problemas de salud; mujeres que son cada vez más conscientes de que todos los sueños y esperanzas que albergaban durante la juventud no van a hacerse realidad. Consumimos alcohol para sentirnos reconfortadas. ¿Y qué tiene eso de malo?
Hace unos cuatro años, iba conduciendo de camino a casa después de cenar con unos amigos -había hecho un día espléndido, hacía calor y los anfitriones no habían parado de llenarme la copa de Chianti- cuando vi una luz azul en el espejo retrovisor. Cinco minutos después, me encontraba recitando el abecedario al revés e intentando demostrarle a un policía que era capaz de caminar en línea recta. Evidentemente, no lo hice todo lo bien que debería: me esposaron y me llevaron a comisaría para realizarme un test de alcoholemia.
Al final me dejaron ir sin cargos y solo me pusieron una multa por exceso de velocidad.
En ese momento debería haber dejado de beber. Pero no lo hice. Simplemente dejé de coger el coche después de haber bebido, aunque fuera solo una copa de vino; algo que resulta bastante difícil cuando vives en la montaña, estás soltera y tus amigos, con los que te gusta quedar de vez en cuando, viven lejos.
Me decía a mí misma que no era alcohólica. Estaba segura de que no lo era porque una vez hice un test por internet. El mero hecho de haber pensado en hacer el test debería haber sido suficiente prueba de lo contrario, pero el test, igual que el alcoholímetro, dio negativo.
Aun así, me di cuenta de que tenía una relación insana con el alcohol. Y, como soy hija de un alcohólico, sabía reconocer una adicción y sabía que tenía predisposición genética al abuso de sustancias.
Poco después, me paró la policía, y conocí al gran conductor (y mejor persona) con el que ahora estoy casada. Estaba feliz, enamorada y disfrutaba de ese momento del día en el que nos sentábamos juntos a tomarnos una copa de vino. Después de haber pasado tantos años sola, estaba celebrando la sensación de haber encontrado a alguien con quien compartir mi vida. ¿Qué había de malo en que me tomara otra copa de vino o en que nos acabáramos la botella?
Un año después de mi boda, a mi marido le diagnosticaron cáncer de páncreas. El primer médico al que acudimos nos dijo que probablemente no podría operarse.
La angustia estaba acabando conmigo. Y, aunque después haría muchas más cosas -como buscar a un cirujano que nos ofreciera alguna esperanza-, lo primero que hice cuando llegamos a casa después de que nos dieran la noticia fue ponerme una copa.
Durante el año siguiente -de quimio y radioterapia, de una operación de 14 horas de duración y de meses de dolor e incertidumbre sobre el futuro- utilicé la enfermedad de Jim como excusa para no dejar de beber. "Es mi manera de relajarme al final de un día duro", le decía a mis amigos (aunque a la única persona a la que estaba intentando convencer era a mí misma). "De momento me permito darme este capricho".
Acabé mi novela, que va de una mujer cuya relación con el vino le destroza la vida. Durante todos esos meses en los que estuve escribiendo la novela, seguía bebiendo vino.
Poco a poco, mi marido se recuperó de la operación. Aunque aún no está para tirar cohetes, según la última resonancia, no hay rastro de la enfermedad. Bebimos para celebrarlo.
Entonces llegaron las galeradas de mi nueva novela. Cuando las leí, pensé en lo que me había propuesto tantas veces a lo largo de los meses: que dejaría de beber el día en que la vida me fuera mejor. Y en ese momento me pregunté cuándo llegaría ese día. ¿Qué implicaba dar por hecho que podía ahogar la tristeza y la ansiedad constantes en una copa de vino tinto? ¿Qué estaba haciendo cada vez que levantaba los brazos del sacacorchos (cuya forma, por cierto, siempre me había recordado al cuerpo de una mujer), además de nublar mis sentidos y de impedirles tomar conciencia plena de lo que estaba pasando en mi vida?
Cuando dejé de beber, nunca dije que no fuera a volver a probar el vino. Solo me decía a mí misma que hoy no podía beber. Y, aunque la tristeza y la preocupación siguen siendo parte de mi vida -igual que de la de todos-, llevo unas pocas semanas enfrentándome a ellas sin el vino.
No afirmaré haber llegado al final de la lucha. No estoy segura de si eso es posible para los que sentimos la llamada de una adicción. Pero creo que la decisión que he tomado es sólida. Y como llevo la mayor parte de mi vida haciendo lo mismo, compartiendo mis luchas en vez de limitarme a pasar por ellas, seguiré hablando de esta en particular.
(Continuará...)
Este post fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Lara Eleno Romero.